La Tribuna de Talavera/Toledo, 19 abril 2024
Levanto la cabeza y arriba cruza un milano negro. Dos, tres, cuatro… más. Cielo de calima, zarco grisáceo. El viento del sur arrastra polvo del desierto y milanos de más allá, de esa banda verdemarrón del Sahel, entre el vacío del Sahara y el Níger navegando hacia el Golfo de Guinea. Me los quedo mirando mientras vuelan despacio, en círculos, hasta que se pierden al otro lado de la medianera del edificio. Vuelvo la cabeza al libro, Mary Oliver, La escritura indómita, y espero que caiga un poco más la tarde para que llegue el cernícalo a su posadero bajo el alero. Los días son ya largos y llegará más tarde. No importa. Volverá.
Compro libros al peso. Recorro con cuidado la librería, como cuando busco amanitas en los valles perdidos del Jébalo. Despacio, con tiento, un roce de la chaqueta y se derrumbaría toda una pila de libros amarillos como hojas de olmo picadas por la grafiosis. Busco sin saber muy bien el qué. Como cuando miro al cielo y sé qué va a aparecer el águila. En el momento y sitio exactos. Observo sin prisa, con las gafas ya rotas, las patillas pegadas con el celo de sujetar los planos. Pero, es verdad, ya no sujeto los planos como en Maestría, ahora los hago con AutoCad, o con acuarelas. Ahora dibujo la novísima escuela infantil, enfrentada al Asilo Sant'Elia, de Giuseppe Terragni. Antonio Sant'Elia, Il Manifesto dell'architettura futurista: «Che le linee oblique e quelle ellittiche sono dinamiche, per la loro stessa natura, hanno una potenza emotiva superiore a quelle delle perpendicolare e delle orizzontali, e che non vi può essere un'architettura dinamicamente integratrice all'infuori di ese». Pero estaba con los libros de viejo. Libros al peso. ¿Cuánto pesarán las palabras? ¿Cuánto las historias? ¿Cuánto las vidas que guardan? Mientras entresaco, me viene a la cabeza el recuerdo ya viejo de las inmensas pilas de troncos de encinas y alcornoques de cinco o seis siglos, talados a mata rasa en el valle del Guadiana dispuesto para ser anegado por el embalse de Alqueva. Sólo papel. Sólo madera. El valor. El precio.
Escucho los primeros vencejos una noche principiando abril. Los vencejos siempre llegan con abril, quién sabe de qué selva, de qué mar, de qué cielo, de qué sueño. Los vencejos son mi asidero en el cielo, como las dehesas en la tierra. Escribo y los escucho más allá de la ventana. Mañana/hoy, de anochecida, me iré a tomar una cerveza al Kiosko del Puente Romano, terminaré La vida secreta de Roberto Bolaño, de Montero Glez, y luego cruzaré el puente para saludar al Tajo. Aún llevará agua, y los ruiseñores cantarán a su noche emboscados en las islas de taray y espumas. El río olerá a légamo y detergente, pero debajo de todo ello aún latirá fuerte su corazón. Luego seguiré dibujando, alzados y una perspectiva, y una sección como aquellas que hacía en Maestría. Pero ahora ya mis ojos no son los de antes. Ni la cabeza. Una curva perfecta, penumbra de Tanizaki. Luego leeré un rato –hojas marchitas– Rebelión en el desierto, de T. E. Lawrence, Editorial Juventud, primera edición, diciembre de 1940. Aquel invierno llovió mucho. Huelen a lumbre. Las hojas. En la romana ha puesto un kilo y poco. Luego soñaré con milanos que vuelan desiertos y mares y bajan a mis dehesas. Quizá, si converso con el Tajo un buen rato, vuelvan por la noche a su sueño las inmensas ballenas que vuelan lentas entre edificios de vidrio, limpios e imposibles, como los de Sant'Elia.


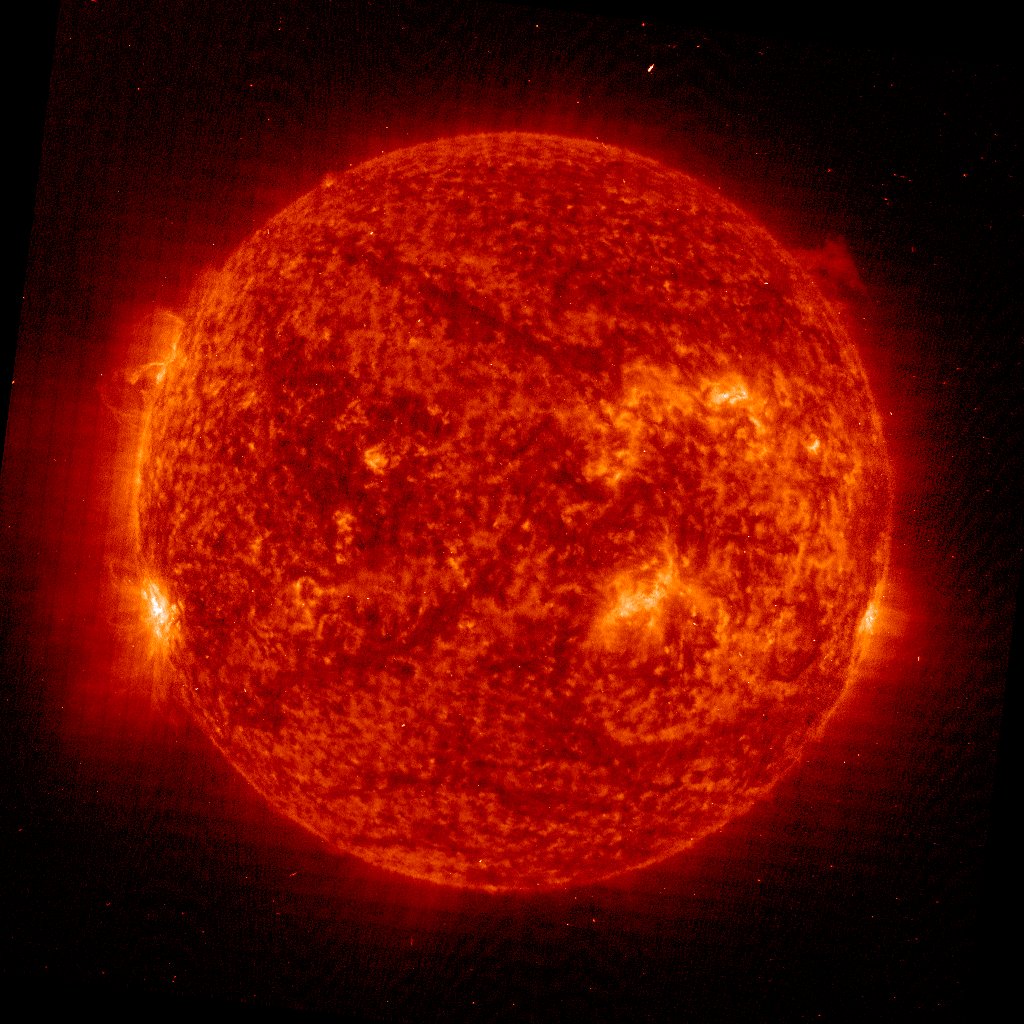

No hay comentarios:
Publicar un comentario