Hay días nublados, grises, sucios. Días en los que la cabeza me va a estallar. Entonces cojo las gafas de colores, las de plástico, de esas de tres euros en los chinos, de las que te joden los ojos y la vista, pero todo se ve de colores, como polarizado, y te lava lo gris, y te resalta la fuerza de los rojos, de los amarillos, y te ofrece para que toques con los dedos el relieve de las nubes pasando. Las gafas de plástico son una droga para los ojos, lo reconozco. Si te las quitas un instante para mirar el teléfono móvil, o para lo que sea, todo vuelve a ser gris y plano. Pero si te las pones otra vez, todo vuelve a su lugar. Porque, ¿qué es la verdad?
Al fondo, al sur, me llama con fuerza la Jara. Las cumbres de la Jara alta rompen las nubes como el pecio de un galeón volteado. Allí arriba el sol hará brillar las cuarcitas. Cruzo la Jara, el Sangrera, San Bartolomé, Retamoso, Torrecilla, Espinoso… Nadie. Ni coches, ni gente, la Jara ya es un inmenso desierto que sólo cruzan perdices y faisanes despistados soltados en la última cacería. En Espinoso del Rey se me quedan mirando, desde la puerta del bar, pasar los últimos mozos viejos sobrevivientes a la huída, ahítos de botellines. Me voy.
La Jara es hoy tierra roja, muy roja, rañas volteadas, siembras de verde nuevo perfectas bajo el oleaje del viento. Verde recién creado de fresnos en el Sangrera, verde fulgurante de almendros en las lindes. Pero hoy voy más lejos. A donde no hagan falta las gafas de colores.
------
Me he parado en la carretera. Hace un rato eché un trago de agua en la fuente de la Teja. Fresca. La virgen de Piedraescrita, en su altarcillo, tenía flores ajadas ya: cantuesos y retamas negras, amarillos limpios. Flores sencillas, recogidas aquí mismo, junto al agua que cae en cascadas entre el verde nuevo de los robles. Los viajeros que han parado también han dejado junto a la imagen de la virgen pequeñas ofrendas, piedras de granito y cuarcita, y piñas de los resineros que trepan por la falda de la sierra.
He subido hasta la niebla y me he detenido. Cantan mirlos y ruiseñores. Algún arrendajo cruza. La niebla trepa desde el Jébalo como un río, con su cadencia y su oleaje, y se va enganchando a los alcornoques, melojos y encinas. Siempre he pensado que la niebla es una caricia al paisaje. Aquí, en la Jara, es un guante suave que roza y alivia la piel agrietada de cantorreras y jaras ásperas. La niebla arrulla a esta tierra, mientras el viento arrecia y menea con ganas el quejigo que tengo delante. En la misma carretera, en lo que fue asfalto, crecen jaras y cantuesos. Corto con la navaja unas ramas de tomillo sansero y las meto en el coche. Por esta carretera no pasan ya coches. Poco a poco se la comen los jarales. Robledillo es un resplandor blanco colgado en lo alto. Un cartel en un camino: «Peligro, zona de caza. Prohibido el paso.» Prohibición. Miedo. Hoy no. Ya nunca.
---------
Subo andando por el cortafuegos. Cuarenta y cinco grados o más. Cien por cien de pendiente, a ratos un poco más. Las piedras bailan debajo de las botas. Aquí ya no hacen falta gafas de plástico. Ya no me duele la cabeza; el corazón bombea con fuerza pero me pide más. Todo se ha quedado allí abajo. Me paro y miro atrás. Las piernas quieren seguir subiendo. Y la niebla me envuelve entre los melojos que suben en suertes hacia lo alto de la sierra. Sigo un regato, una pequeña garganta, que cruzo bajo un loro. Le pido permiso y le corto con cuidado una rama. Las raíces se meten entre las cuarcitas, entre el agua ligera que baja sin pedir permiso.
Cruzo jarales nuevos y quemados, que me rechazan con la elasticidad tenaz del monte más salvaje. Cruzo brezales, tomillares, crestas de cuarcita que de repente sobresalen de la tierra como arrugas antiquísimas, tomadas por líquenes amarillos. Abajo, en la garganta, madroños inmensos de verde oscuro, acorazado. De una mata de rusco tomo una rama, dura y coriácea como esos sueños que te asaltan una y otra vez en las noches de insomnio. A veces sale el sol y descubre un millón de verdes. Entonces me paro, con el corazón a doscientas pulsaciones, y miro alrededor. Y doy gracias por esta vivo y poder admirar la maravilla que tengo delante.
A veces baja la niebla, las nubes que llegan desde el Océano con prisa, y se hace casi de noche. Entonces descubro a los venados que me miran desde la barrera de enfrente. Los arrendajos me delatan. Los corzos, ligeros y elegantes como un amor de primavera, andan a lo suyo. Ni se molestan.
Muy arriba la garganta mana de la cantorrera, desaparece o surge bajo las piedras de cuarcita, tapizadas de musgo y hojas de roble melojo. En la alfaguara hunden sus raíces un loro y un acebo. A pocos metros un tejo. Me siento un rato. Sudo. Hace frío. Niebla, oscuridad, sol. La luz no obedece a criterios razonables. Es una tarde de abril. Pido permiso al tejo y al acebo y los cojo una rama, pequeña, faldera. Y las coloco con cuidado en el morral.
Bajo el tejo, junto a su tronco, bebo el agua fría, dulce, nueva. Recién salida de la piedra de la Jara.
-----
De vuelta paro de nuevo en la fuente de la Teja. Uno en un manojo las ramas de loro, tejo, acebo y boj, y las junto con el tomillo. Ato todo con la correa de la corteza de un torvisco, y lo dejo con cuidado en el asiento de atrás del coche. Antes, un par de tragos de agua de la fuente, y dejo una ramita de tejo en la hornacina de la virgen de Piedraescrita, diosa guardiana de la Jara, de los ríos, de los bosques, de los silencios y soledades de la tierra de Talavera.
Cruzo el Tajo y entro en Talavera ya de noche. Antes el sol se ha puesto sobre los paisajes de Torrecilla en el valle del Sangrera. Sol rojo, limpio, bajo las últimas nubes limpias que suben desde el Atlántico.
Aparco junto a la basílica. El templo de Ceres reconvertido y ahormado. Es tarde. En la puerta me esperan mis hijos. Ya se han ido los políticos, ya no hay ruido. Las Mondas oficiales han terminado, y dentro hay misa, triste, sin casi nadie. Los operarios recogen cables, colocan bancos, enrollan alfombras y limpian el templo de toda la parafernalia del espectáculo paleto y oportunista en que han convertido las Mondas.
Espero que termine la misa. Entonces mi hija deja en el centro del altar la ofrenda a Ceres, la más sencilla, la única que no tiene flores ni colores. Simplemente ramas de árboles de la tierra y los ríos más limpios de Talavera, y tomillo con el polvo de todos los caminos olvidados.


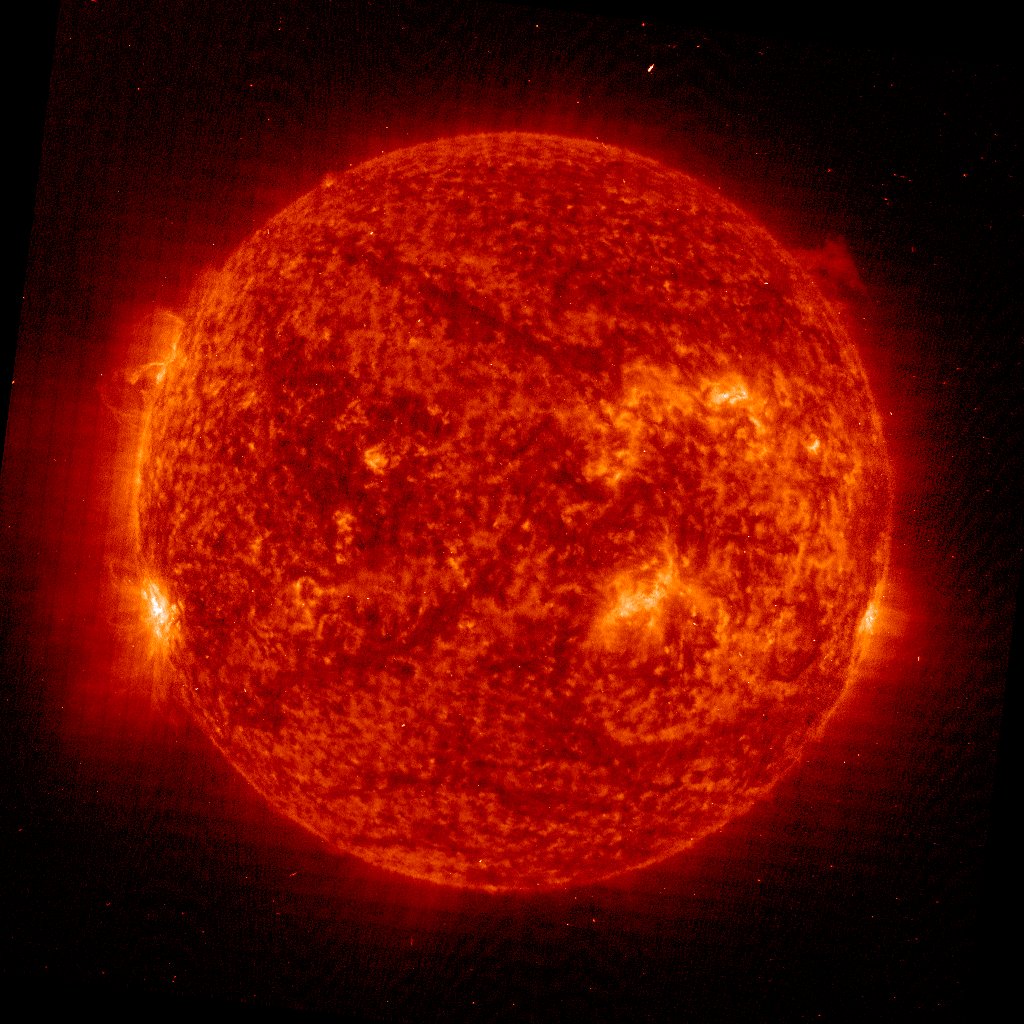

No hay comentarios:
Publicar un comentario