Este es un artículo antiguo, publicado en La Tribuna de Talavera el 29 de octubre de 2001. Las sábanas que escribía los domingos y se publicaban a toda página el lunes. No envejecen bien estos artículos, pero algo se puede rescatar de ellos. El sábado me di una vuelta por aquí, por la Morana, por lo que queda de ella. Aunque con los recuerdos pueda levantar lo que fue, ya físicamente no queda nada. Algunas veces busco fotografías antiguas fotografías aéreas de entonces, donde quede algo de lo que fue. Soy capaz de recrearlo todo, hoy como fue, igual que hice hace catorce años. Pero más que un tiempo que se ha ido, es un vacío que ha quedado.
En aquellos días al río se llegaba por un camino polvoriento, sombreado por moreras y álamos gigantescos de sombra espesa y continua. En aquellos días el río quedaba lejos, en la distancia, allá donde el horizonte se plagaba de verdes, y antes de que las barrancas, blancas y altivas se levantaran como una muralla que cerraba el país inmenso donde vivían las tierras rojas, los montes verdes y dilatados. Allí, lejano, rumoroso, envuelto en la bruma de la presa de los Molinos, el Tajo bajaba ancho, espumoso, barrido por una patena brillante, verdosa, con olor a profundidades y a taray.
Patrocinio, en aquellos años, era un pueblo de casas blancas, calles embarradas y alejado de Talavera por la distancia infinita del abandono. En los inviernos, charcos inmensos ocupaban las calles que, antes de convertirse en una manta de barro, las heladas transformaban en lagunas de hielo donde flotaban las nubes. Las chimeneas soltaban un humo rápido y ligero, y el anochecer temprano contemplaba el volver de los hombres montados en sus bicicletas. Cuando caída definitiva la noche, los últimos regresaban lentos, pesados, indolentes. Venían con monos azules, de Talavera, de alguna fábrica, de los talleres. Y la noche era silenciosa, acunada de grillos, con el vuelo raudo de la lechuza, la letanía lejana del cárabo o el mochuelo, y el paso puntual y oleado por el viento, del ferrocarril que iba cada noche a Lisboa, allí donde contaban los libros, daba el Tajo con mar.
Los veranos el calor azotaba con fuerza. Patrocinio entonces se encerraba tras las paredes encaladas y las ventanas cerradas al sol y a las miradas. Por aquel tiempo, junto a la entrada de la carretera de Talavera, frente al cementerio, los quincalleros y los húngaros montaban su campamento de colores, camionetas y críos correteando en todas direcciones. Morenos y renegridos de sol, campo y hambre, los críos correteaban por los andurriales, allí donde los centenarios troncos de los últimos olivos sucumbían bajo las excavadoras que dejaban sitio libre a las naves de bloque de hormigón y uralita.
El camino de la Morana pasaba junto a las tapias del cementerio. Allí los morales dejaban caer cada primavera una lluvia de frutos gruesos y negros, rojos y blancos, de la que la miríada de pájaros emboscada en los zarzales no tardaba en dar buena cuenta. El camino continuaba estrecho y envuelto por la sombra de álamos, enormes, negros, poseedores la serenidad de las alturas. En ellos se guardaba la oropéndola, amarilla y verde, recitaba su monólogo de distancias el cuco, y venía a colgar su nido de algodones y amentos el pájaro moscón. En las primaveras crecían los espárragos, verdes y tiesos, confundidos entre los troncos; en las primaveras emergía también el tallo del puerro, verde raudo, y en los otoños, como un milagro, del día a la noche aparecían sobre los troncos las setas abigarradas y pardas, arropadas por el amarillo moribundo con que el otoño barniza las hojas de la alameda.
El río se oía desde lejos. Primero era un rumor que apagaba el canto de los cientos de gorriones que pululaban entre los huertos y las granjas. Uno, entonces pensó que los ríos grandes, y el Tajo lo era, bajaban impulsados por el afán de llegar a un destino, a un mar que ocultaba lejanías bajo mantos de azul y olas. Hoy, uno piensa lo mismo, aunque sabe que un río navega la tierra como las ideas navegan al hombre, ligeras, posadas en lo profundo de la corriente, detenidas en los meandros de la razón, someras y antojadizas como la lluvia de abril. Al río, escribía, se le oía de lejos, con un rumor que crecía y que de lejos anunciaba el humor del Tajo, algunas veces desavenido y con estrépito de crecida, y otras entretenido y adormilado entre las ínsulas de tarays y garzas.
En los Molinos de Abajo funcionaba la central hidroeléctrica, y la vieja fábrica aún se mantenía en pie, así como la casa de la Morana, con su fachada blanca y su patio donde vivía la umbría fresca y crecía el laurel. Del recuerdo emerge la ribera tapizada de verdes y sombras, el viento lleno de pelusa de chopos, el canto del ruiseñor, del herrerillo, del carbonero, del jilguero, del pinche, del mito, de toda la sinfonía del bosque de las riberas. En el ribazo, por debajo de la vereda en que se transformaba el camino que seguía la orilla del río, surgían veneros de agua fría y clara que iban a dar, entre guijarros y grava pulida, con las aguas de un Tajo ya entonces quejumbroso y malherido. Subían los galápagos y bebían las gollorías, y, mientras, el río rugía y saltaba por encima del hormigón de la presa. La isla Grande era una inmensa selva de sauces, álamos, fresnos, tarays, enredaderas, zarzas, lianas trepadoras y toda la verdura que el Tajo era capaz de crear. Culminando los millones de verdes, surgían las copas altivas y anchas de dos pinos piñoneros, enigmáticos seres emigrados a esta tierra por algún designio misterioso. Cruzaban garzas grises y leonadas, cigüeñas y patos, y en las orillas los pescadores sacaban de lo profundo de las aguas verdosas y rápidas enormes barbos y delicadas bogas. Todavía se lanzaban los sedales largos y gruesos a lo más profundo de la corriente, con la esperanza de convencer a alguna de las últimas anguilas del Tajo; las presas levantadas corriente abajo hacía varios años que las impedían remontar la corriente, y las últimas se extinguían sin remisión en los pantanales inmensos de Alberche y las Herencias.
Río abajo se ensanchaba el bosque, el río corría rápido y silencioso y los remolinos torneaban la corriente y se la llevaban a las profundidades. A veces el río arrastraba troncos enormes, descuajados de algún lugar lejano y remoto, destinados a terminar su navegar varados en las encalmadas relucientes de arenas doradas. En ellos, sobre ellos, reposaba el andar de lugares, de paisajes, de sierras altivas y desconocidas, de aguas rápidas y limpias, de rincones de magia y martines pescadores raudos y azules.
Algunos restos de tapias de adobe, gastadas por los inviernos, sobrevivían en las inmediaciones del pueblo, de Patrocinio. Eran restos malheridos, recuerdos moribundos de un tiempo definitivamente enterrado, como el puente del Bárrago, olvidado entre montones de estiércol al pie del cordel.
Un invierno de crecidas el Tajo volteó el ribazo y dejó al descubierto un panel de cerámica. Limpios de tierra, de barros y de siglos, al sol refulgían las figuras del XVI, vivas, de trazo ágil y olvido certero. Al escribir, el recuerdo rescata la imagen; imagen de colores antiguos, azules tan profundos y brillantes como debieron ser las aguas del Tajo; colores aviejados por el tiempo, pero rutilantes y deseosos de brillar bajo la luz tamizada por los chopos tras siglos de oscuridad.
Hoy no existen los álamos que sombreaban el camino de la Morana, ni los bosques de ribera del Tajo junto a los viejos molinos; no mana el agua limpia y fresca de los veneros, que en su lugar vierte un colector de aguas residuales. Los bosques inmensos e impenetrables de la isla Grande desaparecieron bajo un monocultivo de chopos, y una gravera hurga en las entrañas del río con todo descaro, sin que ningún responsable público se sonroje ni ponga coto a tanto desmán. El Tajo, con la puñalada del trasvase y el descontrol de los vertidos, ya no es lo que era en aquellos años. Pero en sus aguas, azules y verdosas, gastadas y resignadas, agradecidas y profundas, reside aún el color de los bosques traicionados, el canto desterrado de la oropéndola, vive el reflejo inquieto del pescador de trasmallo, del barquero. La última vez que fui a los Molinos, con las crecidas del pasado invierno, me quedé un buen rato escuchando el rumor de río grande del Tajo, allí donde la basura y los escombros usurpan el antiguo solar de las alamedas. Sobre la corriente navegaban, rumbo a su destierro, los recuerdos de un tiempo antiguo.


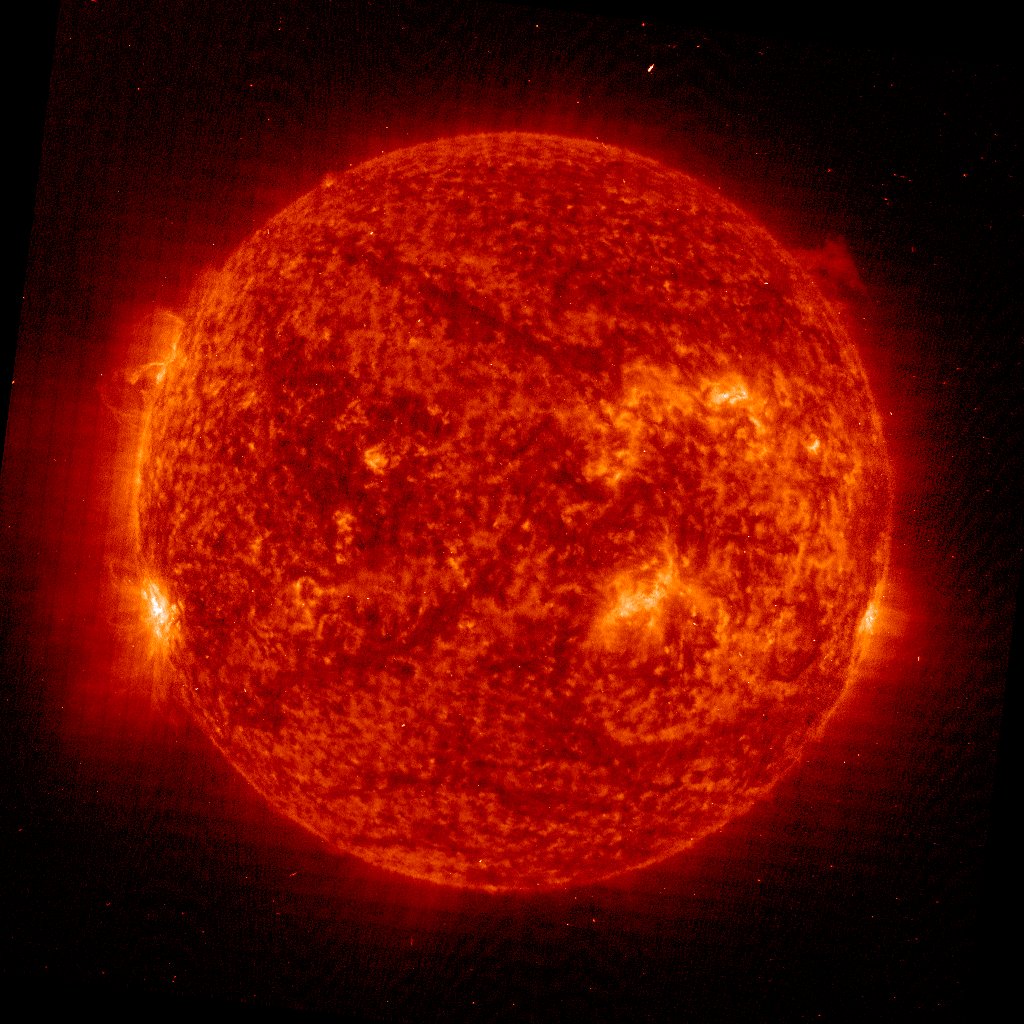

No hay comentarios:
Publicar un comentario